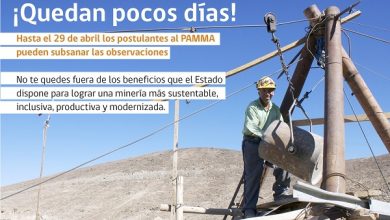DestacadosNotas MinerasNoticias
¿Por qué se debe derogar la Ley 21.649? El futuro de la minería chilena en la balanza
- Fundamentos, cifras y análisis para comprender un debate que marcará el rumbo del sector.

La historia reciente de la minería en Chile es, en gran medida, la historia de dos cuerpos legales fundamentales: el Estatuto de la Inversión Extranjera (DL 600) y la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (Ley 18.097). Estas normativas —surgidas en la década de los 70 y 80— pavimentaron el crecimiento explosivo del cobre chileno: de apenas 1 millón de toneladas a fines de los setenta, el país saltó a 4,75 millones en 2001 y alcanzó la impresionante cifra de 5,73 millones de toneladas en 2020, incluso en plena pandemia.
No es casualidad que Chile ostente el título de principal productor de cobre mundial. Sin embargo, tras la derogación del DL 600 en 2016 y la caída de la Ley Orgánica Constitucional Minera en 2022, el crecimiento comenzó a ralentizarse. La producción bajó a 5,25 millones de toneladas en 2023 y, aunque se espera una leve recuperación para 2024, el escenario global hoy es más competitivo que nunca: países como Perú y la República Democrática del Congo vienen pisando fuerte, con 2,6 y 3,3 millones de toneladas respectivamente. ¿Qué está pasando en Chile?
LAS LEYES EN EL OJO DEL HURACÁN
“El debate gira en torno a la Ley 21.649, heredera directa de la polémica Ley 21.420 (art. 10). Estas legislaciones, aprobadas en circunstancias poco transparentes y sin consulta al sector minero, modificaron el marco legal de la minería en Chile de manera radical. Paradójicamente, la Ley 21.420 fue promovida en los últimos días del gobierno de Sebastián Piñera, hermano del autor intelectual de la antigua Ley Orgánica Minera, en un giro que ni el mejor novelista político podría haber imaginado”, dice Arnaldo del Campo, presidente de la Asociación Gremial Minera de Vallenar y autor de un extenso análisis sobre el tema.
La ausencia de garantías constitucionales y la nueva estructura legal han complicado la atracción de capitales para nuevos proyectos, un factor crítico en una industria donde las inversiones requieren horizontes de décadas y certeza jurídica, opina del Campo.
IRREGULARIDADES QUE MARCARON EL PROCESO
A juicio del autor, el proceso legislativo de la Ley 21.420 y su sucesora, la 21.649, ha sido cuestionado tanto por su irregularidad y transgresiones en su tramitación, como por su falta de debate y consulta. “El articulado que afecta a la minería fue incorporado a última hora, bajo la excusa de “urgencia”, lo que impidió un análisis profundo por parte de los parlamentarios y dejó fuera observaciones de la industria, de especialistas legales y de instituciones clave como Sernageomin”, explica Arnaldo Del Campo.
Posteriormente, la Ley 21.649 intentó enmendar errores, pero fue tramitada con igual premura y sin los consensos necesarios, generando aún más incertidumbre normativa y jurídica, lo que se tradujo en un escenario de confusión que persiste hasta hoy.
¿QUÉ CAMBIÓ EN CONCRETO?
 El principal cambio fue el sistema de “amparo” de las concesiones mineras. Antes, bastaba con el pago de una patente anual. Ahora, además del pago, la ley exige acreditar trabajos mineros en cada concesión —abriendo la puerta a la discrecionalidad y la burocracia. Pero, lo más grave es el brutal aumento de la patente: de 0,1 UTM/ha a un máximo de 12 UTM/ha en 30 años, un alza de 11.900%.
El principal cambio fue el sistema de “amparo” de las concesiones mineras. Antes, bastaba con el pago de una patente anual. Ahora, además del pago, la ley exige acreditar trabajos mineros en cada concesión —abriendo la puerta a la discrecionalidad y la burocracia. Pero, lo más grave es el brutal aumento de la patente: de 0,1 UTM/ha a un máximo de 12 UTM/ha en 30 años, un alza de 11.900%.
“Para dimensionar: una pertenencia de 100 hectáreas que pagaba $624.000 anuales en 2023, deberá pagar más de $75 millones en 2053 (valores de 2023). El efecto es devastador para la minería, especialmente para pequeños y medianos productores, quienes no podrán absorber semejante escalada de costos”, opina el presidente de la Asociación Gremial Minera de Vallenar .
Agrega que, en la gran minería, Codelco pagó 10 millones de dólares en 2023 y deberá pagar 33 millones de dólares este 2025; y al terminar el ciclo de 30 años, deberá pagar sobre 1.000 millones de dólares anuales. En la minería privada, Antofagasta Minerals pagó 3,5 millones de dólares el 2023, 14 millones el 2025 y al fin del ciclo debería pagar anualmente más de 400 millones dólares, solo en concesiones de explotación, además deberán hacer el pago correspondiente a las concesiones de exploración. Cifras que son irracionales.
IMPACTO EN LAS CIFRAS DE LA MINERÍA
Con un aumento continuo desde 1982, Chile llegó a tener más de 16,6 millones de hectáreas con concesiones de explotación minera en 2022. Pero solo en dos años, tras la aprobación de la Ley 21.420, la superficie cayó en 3 millones de hectáreas (un 18%). Para 2025, se estima una caída adicional de 2 millones, lo que dejaría poco más de 10 millones de hectáreas de concesiones de explotación. Este ajuste es brutal y representa una disminución de hasta un 42% respecto de 2022 en apenas tres años.
Las recaudaciones fiscales están lejos del aumento que estimaron los creadores de la ley. De acuerdo con las cifras de pago por patentes mineras entregadas por la DIPRES, en abril de 2025, se ha calculado otra caída de más de 3 millones de hectáreas.
Además, gran parte del pago de patentes lo realizan empresas del Estado (Codelco, Enami, CORFO), lo que en la práctica implica que el Estado se paga a sí mismo, sin generar nuevo aporte fiscal neto.
EFECTOS CONCRETOS Y PARADOJAS
 Como indica Arnaldo del Campo, “el argumento central para la aprobación de estas leyes fue aumentar la recaudación fiscal destinada a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, los números cuentan otra historia: la mayoría de la recaudación adicional obtenida a la fecha proviene de concesiones de exploración y de empresas estatales, cuyos aportes se restan de otras obligaciones fiscales”.
Como indica Arnaldo del Campo, “el argumento central para la aprobación de estas leyes fue aumentar la recaudación fiscal destinada a financiar la Pensión Garantizada Universal (PGU). Sin embargo, los números cuentan otra historia: la mayoría de la recaudación adicional obtenida a la fecha proviene de concesiones de exploración y de empresas estatales, cuyos aportes se restan de otras obligaciones fiscales”.
“Como si esto fuera poco, la aplicación de la ley es retroactiva, afectando derechos adquiridos por concesionarios bajo normativas legales anteriores. Este punto ha sido destacado como transgresión del principio de irretroactividad de la ley, consagrado en la Constitución y en el Código Civil”, aclara el dirigente gremial de Vallenar.
¿A QUIÉN AFECTA MÁS?
La pequeña y mediana minería son las más castigadas. Si bien existen excepciones para quienes poseen menos de 500 hectáreas, éstas están plagadas de requisitos y dejan fuera a sociedades legales mineras, SpA. y otras figuras jurídicas, que deberán pagar el aumento completo. La “rebaja de patente” es, en la práctica, una medida limitada y burocrática, difícilmente aplicable para quienes más lo necesitan, además, no es una rebaja para no aumentar el pago y es por un tiempo parcial.
CONCLUSIÓN: CUANDO LA CONFIANZA ES EL CAPITAL MÁS ESCASO
Chile enfrenta hoy un estancamiento económico, con crecimiento real promedio de 2% en la última década, aumento de la deuda pública y desaparición de los ahorros nacionales. La minería, motor histórico de la economía, requiere inversiones frescas y reglas claras. Nada de ello es posible sin confianza, y la Ley 21.649 —heredera de un proceso irregular y ajeno al diálogo sectorial— ha minado ese capital intangible.
“Por todo lo anterior, la derogación de la Ley 21.649 se presenta como una necesidad urgente para recuperar la confianza, el crecimiento y la proyección internacional de la minería chilena. Reformar el Código de Minería es posible y necesario, pero debe hacerse con participación, diálogo y respeto por los derechos adquiridos. Solo así Chile podrá retomar el liderazgo que la historia y su potencial le han otorgado”, concluye el presidente de la Asociación Gremial Minera de Vallenar.